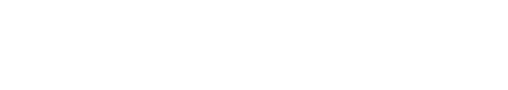La intersección de dos conceptos, desigualdad y género, es objeto de análisis en numerosos estudios, formando parte de numerosos preámbulos de nuestro cuerpo normativo. Con solo poner en un buscador qué es la vulnerabilidad por razón de género, encontramos algunas definiciones, como la referida a la que sufren las mujeres como consecuencia de “las estructuras sociales ‘generalizadas’ que causan su marginación, exclusión de la toma de decisión política y económica, empobrecimiento y falta de protección jurídica”.
Son muchas las ocasiones en las que se identifican las condiciones socioeconómicas como un factor determinante para el desarrollo de la vulnerabilidad, estando íntimamente ligada la pobreza a la exclusión social, teniendo ésta rostro de mujer.
Desde el punto de vista economicista, la incorporación del enfoque de género tiene fuertes implicaciones para las políticas públicas, dado que la equidad de género es componente principal de la equidad social. El enfoque de género contribuye a la comprensión del funcionamiento de los mercados laborales, resaltando la importancia de las diferencias entre hombres y mujeres en las oportunidades y resultados. Así, el cambio en la definición de roles de género, dentro y fuera del contexto familiar, y la vulnerabilidad por razones de género, han devenido como una dimensión ineludible en el análisis de la realidad social y económica.
Ante estas situaciones las políticas de igualdad de oportunidades tienen como objetivo desarrollar diferentes mecanismos para la erradicación de la discriminación social por razón de sexo. Basadas en el principio de igualdad, se concretan en la eliminación del ordenamiento jurídico de las discriminaciones por razón de sexo, protegiendo tanto la discriminación directa como la indirecta, eliminando aquellas disposiciones o prácticas que siendo aparentemente neutras, sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja particular respecto a las personas de otro sexo.
Incluyen también acciones positivas, que actúen sobre las barreras sociales que dificultan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, teniendo como objetivo equilibrar y compensar las diferencias sociales que producen la discriminación social que puedan sufrir uno u otro sexo, generalmente las mujeres. E incorpora un tratamiento transversal de la igualdad de género, introduciendo la igualdad en todas las fases de la intervención pública.
Se convierten así los informes de impacto de género en un buen aliado para el análisis sobre los resultados y efectos de las normas o las políticas públicas en la vida de mujeres y hombres, de forma separada, con el objetivo de identificar, prevenir y evitar la producción o el incremento de las desigualdades de género.
Todas estas desigualdades confluyen de una manera muy especial en mujeres migrantes que residen en las zonas más pobres de las ciudades, muchas de ellas migrantes, en prisión o ya excarceladas, con hijos y en muchas ocasiones víctimas de violencia de género.
Los distintos factores que interseccionan en la desigualdad de género, se ponen de manifiesto en los relatos de las quejas que se reciben en esta Defensoría y que son objeto de esta dación de cuentas. Muchos de ellos son aportados por mujeres que se enfrentan a dificultades para acceder a un recurso residencial, que no pueden optar a criar a sus hijos en barrios más seguros y con más oportunidades, cuando no desatendidas por recursos públicos que deben protegerlas.
La falta de recursos económicos de mujeres con niños y niñas a cargo, constituye una buena parte de las quejas recibidas. Es el caso de las quejas 24/1823, 24/2048 y 24/2428, en las que necesitan de recursos como el ingreso mínimo vital (IMV), la renta mínima de inserción (Rmisa) o la resolución de una pensión no contributiva (PNC), para su subsistencia. Ingresos, que bien se retrasan por las dilaciones ya puestas de manifiesto en emitir resoluciones, o bien le son denegados, llegando incluso a solicitarles el reintegro de los mismos. Una situación que las lleva a una mayor vulnerabilidad de la que ya presentan.
En otras ocasiones la conciliación supone una desventaja para las mujeres que se ven abocadas a perder oportunidades laborales por tener que asumir el cuidado de sus hijos. A modo de ejemplo, nos informan en la queja 24/9424 de que en un proceso de selección para la constitución de una bolsa de trabajo de Agente de Igualdad en el Ayuntamiento de Martos (Jaén), la promotora solicitó al tribunal poder asistir con su bebé de dos meses a la entrevista o bien retrasar la misma para realizarla tras el resto de personas convocadas a los efectos de no molestarlas. No habiéndole ofrecido ninguna opción favorable que le permitiera realizar la mencionada prueba, frustrándose así sus expectativas laborales.
Son personas, que en muchas ocasiones concurre una estrecha relación entre la falta de recursos y el acceso a la vivienda. Mujeres, que están incursas en procedimientos de desahucio, bien sea en órganos judiciales o bien en los instruidos y resueltos por la administración.
En los casos en los que están incursas en procedimientos judiciales que culminarán en el desalojo de las viviendas en las que residen, como en la queja 24/2819, solicitan la intervención de esta Defensoría, para obtener el certificado de vulnerabilidad de los servicios sociales comunitarios y aportarlo a estos procedimientos, cuestión que ya hemos puesto de manifiesto en epígrafes anteriores, corresponde a los órganos judiciales cuando se acredita esta situación.
En similar circunstancias se encuentran quienes residen en viviendas del parque público titularidad de la administración, sin haber accedido a través de los cauces legales establecidos. Casos como el de la queja 24/10063, en los que se requiere de la coordinación de las administraciones para que durante la tramitación de este procedimiento por parte del órgano gestor se les preste ayuda a quienes están en estas circunstancias, para que no queden desamparadas tras el desalojo. Una cuestión que ha sido requerida también por sentencias de distintos tribunales que se pronuncian ante las solicitudes de entrada en domicilio.
En otras ocasiones, la falta de ingresos ponen en peligro la pérdida de la vivienda, necesitando apoyos públicos para permanecer en ella. Los casos más evidentes son los de las mujeres solicitantes de subvenciones públicas para el alquiler que ven cómo se retrasan las resoluciones durante años, poniéndolas en situaciones de vulnerabilidad extrema y en un grave riesgo de pérdida de su vivienda. Situaciones que en muchas ocasiones llevan aparejadas que no se pueda pagar el precio de los suministros básicos, como la luz y el agua, como es el caso de la queja 24/1250.
También en el caso de la queja 24/283, su promotora nos expone que, siendo víctima de violencia de género con sentencia y encontrándose en paro, solicitó la ayuda para el alquiler a personas especialmente vulnerables, el día 19 de mayo de 2023, conforme a la Orden de 10 de junio de 2022, de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Sobre la misma la Delegación Territorial de referencia nos informa que en noviembre de 2024 se habían resuelto 676 de los 2.171 expedientes, sin poder determinar cuándo se le notificará la resolución.
Ante el elevado precio de la vivienda, la mayoría de estas personas demandan acceder a una vivienda del parque público, trasladando que llevan años inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida, sin que se le hubiese incluido en ningún listado, ni propuestas para una adjudicación singular conforme a lo previsto en el artículo 13 del reglamento regulador de estos registros, (queja 24/2429).
Situaciones que se agravan cuando las mujeres están en situación de calle, como es el caso de la queja de oficio 24/5862, en la que se detectó la necesidad de que el Ayuntamiento incluyera en su plan de intervención protocolos para detectar a estas mujeres y priorizar las respuestas encaminadas a evitar riesgos como consecuencia de su sinhogarismo.
Hacer mención también algunas realidades de las mujeres en prisión que, como es el caso de la queja 24/2562 nos informan de que la dirección del centro penitenciario perjudica gravemente el acceso a un recurso productivo, impidiendo su reinserción. Son mujeres y madres que a su salida tienen muchas dificultades para acceder a una vivienda, en unas ocasiones por las consecuencias del propio delito cometido, que les impide volver a su municipio tras la excarcelación, y en otras por carecer de recursos económicos y encontrarse en libertad, en muchas ocasiones estando a su cargo una familia plurinuclear (queja 24/2797).
La gestión de las ayudas a la dependencia afecta a muchas mujeres, que bien son cuidadoras de sus maridos o hijos o en otros casos son también dependientes, necesitando este reconocimiento para cubrir sus necesidades. Un ejemplo de ello son los casos expuestos en las quejas 24/1238 y 24/2315.
Son también muy frecuentes las quejas que ponen de manifiesto la incidencia del género en la atención sanitaria. Destacamos aquellas que, estando referidas a reconstrucciones del suelo pélvico (24/1027), exponen que le habían informado de que esta intervención no estaba incluida en la cartera de servicios del SAS, e incide en que necesita esta prestación sanitaria dado que “no pueden dejarme indefinidamente con esta condición de vida indignante, traumática y antihigiénica”.
Especial consideración tiene los casos, en los que nos han trasladado actos discriminatorios contra personas por razón de género u orientación sexual.
En algunas ocasiones son situaciones que ocurren en el ámbito privado, como es el caso de la queja 24/1375, en la que el promotor nos informaba de que había sido víctima de un episodio de homofobia en un establecimiento comercial de Torremolinos y que, tras solicitar medidas de protección y reparación a la Junta de Andalucía (al amparo de la ley autonómica LGTBI) y al Ministerio de Igualdad, solo se habían limitado a dirigirle a organizaciones asociativas que tampoco daban respuesta a sus pretensiones.
En otras ocasiones esta discriminación incide en las expectativas laborales, como es el caso de la queja 24/4798, en la que la madre de una persona transgénero, nos trasladaba que a su hijo lo llamaron del SAE y que entregó la documentación en el Ayuntamiento para un programa de Formación para empleo de albañil remunerado de 1 año de duración, y que, a pesar de estar admitido, cuando se ha presentado le han comunicado que está excluido. Una situación que considera discriminatoria, aunque finalmente nos trasladó que el problema se había solucionado.
Igual sucedía con la promotora de la queja 24/3335 en la que nos relataba la desesperación que tenía dado que, por su condición de mujer transexual, llevaba más de dos años sin encontrar empleo.
Trataremos en este epígrafe de la violencia que se ejerce contra la mujer, que hace referencia a la violencia de género dirigida al sexo femenino, que puede tener consecuencias físicas y psicológicas.
La Ley española de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género aprobada en 2004 define este tipo de violencia como aquélla que “como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia”.
Por su parte, la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, amplía el concepto de víctima y tipifica diferentes formas y manifestaciones de violencia de género. Introduce y define el feminicidio y la violencia vicaria e incorpora el Observatorio Andaluz de la Violencia de Género, órgano encargado de la observación, investigación y análisis del fenómeno de la violencia de género, su evolución y prevalencia.
En el ámbito andaluz, el Instituto Andaluz de la Mujer, como organismo de la Junta de Andalucía que promueve la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres con el objetivo de avanzar hacia un modelo de sociedad que incorpore nuevas formas de convivencia más democráticas e igualitarias, está “dirigido a prestar acompañamiento o realizar intervención psicológica o social a todas las víctimas y supervivientes de violencia sexual en el pasado o en el presente, también a aquellos familiares que lo necesiten o a personas del entorno íntimo de la víctima, como amistades”. A través del teléfono 900 200 999 ofrece un servicio gratuito y permanente, anónimo y confidencial.
Destacar también las subvenciones de la Resolución de 16 de diciembre de 2024, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se efectúa mediante tramitación anticipada la convocatoria de ayudas económicas, en régimen de concurrencia no competitiva, a mujeres víctimas de violencia de género, para el ejercicio 2025 con plazo de presentación de estas solicitudes hasta el 31 de diciembre de 2025.
Y la importancia de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, que supone un cambio de paradigma en tanto en cuanto es una ley basada en el consentimiento que reconoce la violencia sexual en sus múltiples manifestaciones como una forma de violencia contras las mujeres. Igualmente se introduce un marco de respuesta integral a las violencias sexuales, incluidas las más invisibles, que contempla medidas para la prevención, sensibilización y detección precoz de las violencias sexuales, la atención integral especializada a las víctimas, el acceso y obtención de justicia, y el derecho a la reparación.
Si bien, la normativa dictada y las medidas orientadas a prevenir las situaciones de violencia y apoyar a sus víctimas, y una vez conocido que en 2024 han disminuido los fallecimientos en Andalucía por razón de género hasta una decena de mujeres, se sigue considerando un número intolerable, dado que se debe de alcanzar el año en el que, ni una sola mujer pierda la vida por estas circunstancias.
Son muchos los testimonios que llegan a esta Defensoría de mujeres, víctimas de violencia que relatan las dificultades a las que se enfrentan, con secuelas que les impiden llevar una vida plena tras hechos de semejante magnitud.
Un estado de ansiedad que afecta a familiares, que como en la queja 24/7957, nos piden ayuda dado que tras la denuncia de su hija, víctima de una paliza que le ha propiciado su pareja, ha formulado denuncia tras la cual, el denunciado ha quedado en libertad sin apenas haber pasado las 24 horas. Nos traslada que la orden de alejamiento no es suficiente, por lo que teme que vuelva a suceder con otras consecuencias aún mayores.
Las agresiones sexuales han sido también objeto de quejas, a través de las cuales nos han trasladado el trato discriminatorio que relega a las mujeres al círculo de lo doméstico, y las convierte en un grupo más vulnerable frente a situaciones de violencia. A todo ello, se suma la falta de recursos personales y sociales, que repercute en una mayor dificultad para detectar conductas violentas.
Un ejemplo de ello es el testimonio de la madre de una joven, que nos dibuja un escenario adverso para su hija, con enfermedad mental afectada de un 66% de discapacidad, y que vive en un municipio rural de Andalucía; víctima de una agresión sexual, que sufre y ha sufrido fuertes ataques por querer ejercer libremente su derecho a la libertad sexual, lo que ha obligado a ambas a pedir auxilio a este Defensor para escapar de un lugar, que según nos expresa, las castiga y oprime sin que puedan ejercer sus derechos humanos ligados a la libertad y a la seguridad, pero también conectados con su derecho a las relaciones personales y la capacidad de decisión sobre el propio cuerpo.
Como se desprende del relato expuesto, este problema representa una mayor dificultad cuando estas mujeres viven en zonas rurales, en los que la distancia física hacia los núcleos urbanos produce un estado de dependencia en términos de movilidad para acceder a recursos y servicios.
Por otra parte, teniendo también conocimiento de los riesgos de agresión sexual en los locales de ocio nocturno, ya en 2023 esta Institución acordó la iniciación de investigación de oficio, 23/1530, con la finalidad de poner el foco sobre la eficacia que tienen los protocolos contra la violencia sexual en estos locales (salas de fiesta, discotecas, salas de conciertos, bares, festivales, etcétera) para la prevención y una rápida reacción, al encontrarnos en espacios de encuentro que pudieran ser escenario de comportamientos sexistas, que impiden a las mujeres disfrutar desde la libertad, y que pueden terminar en agresiones sexuales en un momento posterior en el espacio público, el transporte público o en un domicilio.
En la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, artículo 9, se contempla la obligación de las administraciones públicas competentes de impulsar campañas institucionales de información y prevención de las violencias sexuales tanto en el ámbito público como en el privado, incluyendo el ámbito digital.
En atención a lo expuesto, solicitamos la colaboración de la Administración a fin de informar a esta Institución de las actuaciones que se puedan realizar para impulsar la elaboración de estos protocolos en el ámbito de sus respectivas competencias, dando un paso más respecto al compromiso social e institucional en la lucha contra esta lacra. Una información que se ha recogido en el cierre institucional de la mencionada queja, valorando positivamente la información facilitad tanto por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, como por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, aportando las mismas a través de sus respuestas una reflexión sobre la idoneidad de estas prácticas y su impacto en positivo y, destacando sobre otros, a aquellos municipios andaluces que ponían a disposición de las mujeres esta valiosa información.
Consciente esta Defensoría de la magnitud que tiene la violencia, que se ejerce sobre las mujeres, por el mero hecho de serlo, en la comparecencia parlamentaria de junio de 2024, se manifestaba que la eliminación de la violencia de género es una exigencia que la sociedad andaluza no debe dejar de reclamar.
Se ponía el acento sobre las víctimas que acercaban su testimonio en forma de queja, presentando perfiles muy complejos, con multitud de vectores de vulnerabilidad que, superado el pánico inicial de huir de sus agresores, acudían a esta Institución buscando amparo y cierto consuelo ante las nefastas consecuencias que la violencia machista había dejado en ellas. Una realidad frente a la que existe una deuda aún pendiente por parte de los poderes públicos con las mujeres que han sufrido y sufren de manos de sus parejas o ex parejas; violencia, ya sea física, psicológica, sexual o económica.
Conscientes también del apoyo que necesitan las mujeres jóvenes de Andalucía participamos en el XV congreso internacional para el estudio de la violencia contra las mujeres, que estaba dedicado a abordar el concepto de violencia de género digital en sus distintas expresiones.
En ambas actuaciones institucionales este Defensor ha tenido la intención de sacar a la luz cierta invisibilización de la violencia hacia las mujeres, que lleva a esconder situaciones vejatorias intolerables.
No obstante, el número de quejas de víctimas de violencia de género y de su entorno mas cercano nos ha permitido conocer situaciones de una angustia silenciosa de mujeres andaluzas.
Nos inquietan los verdaderos motivos que esconden estos silencios, por si pudieran llevar aparejados sentimientos de culpa de la víctima o vergüenza, producto una vez más, de la violencia machista que revictimiza a las mujeres; y que se suele detectar cuando las consecuencias son irreversibles.
Por ello, el relato de las víctimas nos acerca a sus problemas, y las aleja de ser consideradas un número más de mujeres que perdieron la vida en Andalucía. Tras estos testimonios en los que se pone en evidencia situaciones de desigualdad que deben ser superadas, tiene una especial relevancia las acciones públicas encaminadas a construir sociedades abiertas e integradoras, respetando los derechos de ambos sexos.
Son muchos los testimonios que llegan a esta Defensoría de mujeres, víctimas de violencia que relatan las dificultades a las que se enfrentan, con secuelas que les impiden llevar una vida plena tras hechos de semejante magnitud. En 2024 han fallecido 10 mujeres por violencia de género, un número intolerable.
El relato de las víctimas nos acerca a sus problemas, y las aleja de ser consideradas un número más de mujeres que perdieron la vida en Andalucía. Tras estos testimonios en los que se pone en evidencia situaciones de desigualdad que deben ser superadas, tiene una especial relevancia las acciones públicas encaminadas a construir sociedades abiertas e integradoras, respetando los derechos de ambos sexos. Y es que nos inquietan los verdaderos motivos que esconden los silencios de otras muchas mujeres que sufren esta situacion, por si pudieran llevar aparejados sentimientos de culpa de la víctima o vergüenza, producto una vez más, de la violencia machista que revictimiza a las mujeres; y que se suele detectar cuando las consecuencias son irreversibles.
Precisamente en materia de igualdad de género, el Defensor del Pueblo Andaluz ha destacado la importancia de la igualdad real, porque la sociedad no puede progresar bien con la desigualdad, y en este sentido los más vulnerables son las mujeres y las niñas”, con casi un 60% el número de quejas y consultas que presentan las mujeres en la Institución, una tendencia que ha variado en las dos últimas décadas.
5ª causa: No discriminación e igualdad de trato y la lucha contra el discurso de odio
Una sociedad en igualdad no puede convivir con discriminación de ningún tipo, bajo ninguna circunstancia. Una sociedad desigual no puede ser justa. El discurso del odio supone una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz. Luchar contra el discurso del odio es fundamental para una convivencia pacífica y el mantenimiento de los derechos humanos, así como para promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas.
Una sociedad justa no puede tolerar la discriminación por razón de sexo. Esta desigualdad tiene su efecto más estremecedor y devastador en la violencia de género. Esta infamia se multiplica cuando los asesinos matan a los hijos de la pareja para hacer daño a la mujer (violencia vicaria) o cuando los propios niños y niñas que pierden a su madre asesinada por su padre se enfrentan a una laberinto de incertidumbres, a quienes estamos pretendido ayudar con la recopilación de una serie de medidas para estos casos particulares que contribuyan a mitigar las consecuencias asociadas.
La discriminación afecta también al color de piel. Estamos presenciando la conmoción y el rechazo que están despertando estas muestras de racismo. Andalucía es una tierra acogedora, tenemos sobradas razones para ello. Pero siguen existiendo situaciones inadmisibles. Por ello seguiremos abogando por la erradicación total de los asentamientos de trabajadores inmigrantes en Huelva y Almería, y que cuenten con condiciones de dignidad como lo que son: trabajadores, no esclavos.
...
...
Y por último, entendemos que es merecedora de mención en este epígrafe la actuación iniciada por una madre que ponía de manifiesto su absoluto pesar porque consideraba que su hija transexual estaba siendo víctima de acoso escolar sin que por parte del centro se estuviera haciendo nada por protegerla.
A pesar de entender su sensación de inacción por parte de quienes ella consideraba que debían protegerla, lo cierto es que de toda la información que recibimos de la Delegación Territorial competente se deducía que se llevaron a cabo múltiples actuaciones para investigar los hechos denunciados, si bien no se había podido determinar con certeza, o al menos con los medios de investigación con los que cuentan los centros docentes, que existiera la situación de acoso en la que consideraba que se encontraba su descendiente.
Sin embargo, nos dirigimos a la Administración competente recordándole la necesidad e importancia que tiene que desde las distintas instituciones y órganos administrativos se insista y se faciliten los mecanismos de concienciación que sean necesarios para que los centros docentes y la comunidad educativa, en general, presten especial atención a los alumnos y alumnas transexuales.
Como refleja el Anexo VIII de Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011 «la manifestación en menores de disconformidad con su identidad de género puede suponer, en determinados casos, una situación de especial vulnerabilidad y llegar a provocar problemas de integración o de rechazo social, que en el ámbito educativo pueden desembocar en abandono o fracaso escolar, con la consiguiente repercusión negativa en el futuro personal y profesional. Las dificultades a las que pueden enfrentarse las personas transexuales aconsejan desarrollar actuaciones que permitan atenderlas adecuadamente en el ámbito educativo, contando con sus familiares y su entorno, para conseguir su plena integración social, y evitar posibles situaciones de rechazo, discriminación o transfobia», pronunciamiento que queremos hacer patente en el presente informe (queja 24/4627).
...
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, es el propósito del ODS nº 5 sobre Igualdad de Género. La igualdad entre géneros no es solo un derecho fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo próspero y equitativo y para el desarrollo sostenible de la sociedad.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los poderes públicos y las múltiples iniciativas en la materia, especialmente en la lucha contra la violencia de género, mujeres y niñas de todo el mundo siguen sin experimentar una igualdad de derechos real. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas de 2024, en el año 2022 se registraron en Andalucía 122 chicas víctimas menores de 18 años con orden de protección o medidas cautelares por violencia de género, un 18,7% menos que en 2021. Y las menores de 18 años son el 1,6% de las mujeres andaluzas con orden de protección o medidas cautelares por violencia de género y son el 20,5% de las chicas víctimas de violencia de género con este tipo de medidas en España.
...
La desigualdad por razón de ingresos, sexo, edad, discapacidad, orientación sexual, raza, clase, etnia, religión, así como la desigualdad de oportunidades, sigue persistiendo en todo el mundo. La desigualdad amenaza el desarrollo social y económico a largo plazo, frena la reducción de la pobreza y destruye el sentido de realización y autoestima de las personas. Consciente de ello, el ODS nº 10 apuesta por reducir la desigualdad en y entre los países. En el caso de España, diversos estudios no dudan en señalar que los niños y niñas que viven en hogares más ricos tienen casi siete veces más recursos económicos que los niños y niñas en hogares más pobres, circunstancia que de manera indudable influye en cuanto a las diferencias de las condiciones de vida y oportunidades entre unos y otros.
...
Acorde con estos postulados, hemos de congratularnos de la aprobación por el Gobierno andaluz, en octubre de 2024, del III Plan de Infancia de Andalucía 2024-2027, entre cuyas prioridades se encuentra el impulso de la concienciación social y política para poner en el centro de atención de las políticas públicas a la infancia y la adolescencia, que avancen en la coordinación y la transversalidad en la atención a la infancia y adolescencia entre las distintas áreas (servicios sociales, salud, empleo, vivienda, educación, cultura, medio ambiente, justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad, etc.).
Asimismo, el citado instrumento de planificación aboga, entre otras prioridades, por luchar contra la pobreza y la exclusión social de la infancia; la promoción de un sistema educativo adaptado a las necesidades y expectativas actuales de niños, niñas y adolescentes, de las familias y del profesorado, que atienda de manera diversa al alumnado y que disminuya el fracaso y el abandono escolar, así como las desigualdades; la mejora de la atención a la salud infantil y adolescente, especialmente relacionados con la salud mental, el bienestar emocional, los hábitos de vida saludables, la socialización, la autoestima, las competencias sociales y emocionales, el aislamiento social, las adicciones y el uso de las tecnologías; la protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia; y, también, el incremento de la participación social y de los espacios de ocio para el tiempo libre infantil y adolescente, así como espacios de ocio alternativos.
...
Resaltamos la denuncia de una madre que argumentaba que su hijo se encontraba en riesgo en los períodos en que convivía con el padre, sobre el que pesaba una medida de alejamiento por violencia de género respecto de su nueva pareja, al igual que en su día ocurrió con ella. Añadía que en el entorno familiar y social del padre eran frecuentes comportamientos violentos y el consumo de drogas. En consideración a tales hechos la interesada presentó una demanda para que fuese modificada la sentencia de divorcio, tanto en sus términos económicos como en relación con el régimen de guarda y custodia del menor, y la relación de éste con sus progenitores y demás familia.
La tramitación de dicha demanda estaba siendo dificultosa debido a la necesaria resolución de problemas de competencia territorial entre juzgados limítrofes, y es por ello que, aún lamentando el retraso acumulado en el trámite efectivo de su demanda de modificación de medidas, comunicamos a la interesada que este retraso obedecía a la inevitable resolución de las dudas sobre el juzgado competente para dar trámite a dicho procedimiento, para de este modo cumplir con la garantía que señala la Constitución, en su artículo 24.2, esto es, el derecho a que el asunto sea tramitado por el juzgado ordinario predeterminado por la ley. También le informamos acerca de la posibilidad de solicitar medidas cautelares conforme al artículo 158 del Código Civil.
Unos días más tarde la interesada nos remitió un nuevo escrito ampliando información y recalcando que este retraso en la tramitación de su demanda estaba causando negativos efectos para su hijo, que sólo tenía 2 años de edad, ya que venía siendo atendido por recursos especializados de atención temprana al detectar en él indicadores compatibles con un posible caso de síndrome de asperger, siendo así que no podía ser diagnosticado ni tampoco continuar con su tratamiento sin el consentimiento del padre, el cual se venía negando sistemáticamente. Añadía que con la finalidad de proteger a su hijo del comportamiento del padre estaba incumpliendo lo establecido en la sentencia de divorcio sobre visitas al niño, todo ello a pesar de haber presentado denuncias, avaladas con partes médicos, y haber solicitado al juzgado que se adoptasen medidas cautelares urgentes en protección del menor sin obtener ninguna respuesta.
Tras evaluar estos hechos decidimos dar traslado de la queja de la madre a la Fiscalía a los efectos de que su intervención ante el juzgado pudiera impulsar posibles decisiones que agilizasen la resolución del caso y solventasen la situación en que se encontraba el menor (queja 24/5215).
Citamos como ejemplo de esta grave problemática una denuncia relatando la situación de riesgo de una niña, de 2 años, como consecuencia del deficiente cuidado que recibía de sus progenitores. La persona denunciante nos decía que ambos progenitores tenían abandonada a la menor, afirmando que aquellos eran consumidores habituales de estupefacientes. Refería que la madre había sufrido varios episodios de violencia de género por parte de su pareja, llegando a ingresar en prisión por este motivo y teniendo en vigor una orden de alejamiento por una nueva agresión.
Añadía en su denuncia que la menor solía faltar al centro de educación infantil, que en muchas ocasiones aparecía con hematomas y que su higiene no era adecuada. Nos ponía al corriente de un episodio en el que la niña padeció una gastroenteritis severa, sin que nadie la atendiese.
También señalaba la persona denunciante que el abuelo, que residía en el mismo domicilio, padecía esquizofrenia muy grave que requería de una adherencia continuada al tratamiento farmacológico prescrito pero, por falta de continuidad en el tratamiento, su conducta se ve alterada con episodios de extrema agresividad, tratándose por ello de un contexto familiar no adecuado para la crianza de la menor.
Culminaba la denuncia señalando que la madre había sido objeto de seguimiento por parte de los servicios sociales de zona, al parecer como consecuencia de una denuncia procedente de su mismo entorno familiar, sin que hasta el momento la intervención de los servicios sociales hubiera conseguido alejar a la niña de la situación de grave riesgo relatada.
En relación con estos elementos de riesgo recibimos un informe de los servicios sociales del ayuntamiento describiendo las actuaciones realizadas con la familia con anterioridad a los hechos descritos en la denuncia, pero sin que nos fuese aportada ninguna información sobre los graves indicadores de riesgo descritos por la persona denunciante, ni sobre las actuaciones que hubiera podido realizar dicha administración para investigarlos y, en el supuesto de que fueren ciertos, para abordar su solución o, en su caso, derivar el asunto al Ente Público de Protección de Menores.
Requerimos un nuevo informe donde se hacía constar que se citó a la madre para una entrevista y se recabó información del centro docente y de salud. De estas actuaciones se reseñaba que la ausencia de la niña de la escuela infantil parecía estar motivada por una bronquitis, sin añadir mayor información sobre el resto de indicadores de riesgo reseñados por la persona denunciante, los cuales consideramos que eran de especial gravedad. Y es que nada se reflejaba en el informe respecto de las averiguaciones que se pudieran haber realizado sobre el contenido de la denuncia en lo relativo a la higiene de la vivienda y el contexto familiar de conductas violentas, incluso violencia de género, padeciendo ambos progenitores problemas de drogadicción (consumidores habituales de estupefacientes) y descuidando las atenciones básicas que deben prestar a su hija.
Llegados a este punto, emitimos una Recomendación al ayuntamiento solicitando que se profundizase en la labor de investigación para descartar, si así fuere, los graves indicadores de riesgo señalados en la denuncia. Para esta tarea consideramos que sería indispensable una visita domiciliaria al hogar familiar y recabar testimonios del entorno social y familia extensa, entre otras actuaciones posibles.
La respuesta a dicha resolución fue en sentido favorable señalando que se estaba ejecutando un programa específico de intervención con esta familia, fijado para el período septiembre de 2024 a marzo de 2025. Dicho programa, cuya intervención corría a cargo de los servicios sociales de zona, tenía como objetivo minimizar los indicadores de riesgo detectados en la familia, y era previsible que se modificase adaptándolo a la evolución que fuera experimentando la familia (Queja 24/5223).
...
- Queja 24/2717, ante la Fiscalía Provincial de Almería y la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Almería, relativa a la investigación por el asesinato por envenenamiento de dos menores por parte de su padre, cuando estaba pendiente un procedimiento judicial por violencia machista.
...
- Queja 24/5655, ante el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, relativa a la situación de riesgo de dos menores víctimas de maltrato psicológico y físico por parte de su progenitor, con medida de alejamiento en vigor por violencia de género.
...
En el Informe Anual 2023 que esta Defensoría elevó al Parlamento de Andalucía, se hacía referencia a los conceptos de personas vulneradas y vulnerables, en función del estado de desamparo e indefensión en el que se encuentran en un momento determinado. Así, en muchos de los informes que analizan la pobreza en España y en Andalucía se constata cómo se cronifica la situación de quienes se encuentran ya excluidas, elevándose también el número de personas en riesgo de exclusión. En ocasiones provocado por la ineficacia de las políticas públicas destinadas a paliar las circunstancias que causan estos desequilibrios.
A final de 2024 se presentaba el XIV Informe denominado “El Estado de la Pobreza. Seguimiento de los Indicadores de la Agenda 2030. 2015-2023”. Un informe elaborado por la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A), una organización comprometida con la erradicación de la pobreza y la exclusión social, que apuesta por el cambio de las políticas públicas.
Aportan datos que, según exponen, se han construido a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada a finales de febrero de 2024 y que recogen tanto la tasa Arope como sus diferentes componentes.
Es obligado un leve repaso de algunos de los indicadores recogidos en el mencionado informe, que inicia su análisis exponiendo que “Como en años anteriores, Andalucía registra unas tasas elevadas de riesgo de pobreza y/o exclusión social, siempre superiores a las medias a nivel nacional, lo que la lleva a ocupar el puesto más elevado de todas las comunidades autónomas en cuatro de los cinco principales indicadores de pobreza y exclusión: Arope, tasa de riesgo de pobreza, pobreza severa y carencia material y social severa”.
Así, en 2023 el 37,5% de la población de Andalucía está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, afectando a unos 3,2 millones de personas. Y es que a pesar de que este porcentaje se ha reducido desde 2015, se refleja en el informe cómo no ha sido “suficiente para cumplir con la contribución que debe realizar Andalucía para conseguir los objetivos marcados por la Agenda 2030, que consistían en reducir a la mitad la tasa AROPE”, debiendo haber salido del riesgo de pobreza y/o exclusión social 540.000 personas.
Los datos también reflejan que la mayor tasa AROPE sigue estando vinculada a las mujeres. La denominada “pobreza en femenino”, está alimentada por indicadores como un mayor nivel de paro en este sector de población, la brecha salarial, la inactividad y la interrupción forzosa de carreras académicas o profesionales o la mayor dedicación al trabajo no remunerado en el hogar, que provoca menor tiempo invertido en otra serie de aspectos que pudieran mejorar su formación y, por tanto, su situación laboral.
El acceso a la vivienda y a los suministros básicos es otro de los factores que inciden en las tasas de pobreza.
Así los lanzamientos, aunque sostenidos por las políticas estatales que protegen a las familias más vulnerables, siguen teniendo una incidencia muy significativa en aquellas personas que se ven amenazadas de manera permanente por la pérdida del hogar familiar, sin posibilidad de alquilar otra vivienda por la carencia de recursos económicos.
Situaciones que inciden en la saturación de los Servicios Sociales Comunitarios de cada municipio, que ante la deficiente conformación de estos equipos y los escasos recursos de los que disponen para paliar estas situaciones, muchos se encuentran superados por las necesidades que demanda la población.
Tras los indicadores antes expuestos se encuentran personas que pertenecen a grupos vulnerables como pueden ser la población migrante, buena parte de quienes integran el pueblo gitano, o personas privadas de libertad que proceden de familias pobres o en riesgo de estarlo.
Realidades que son aún más graves cuando nos referimos a quienes residen en los núcleos chabolistas de población migrante, que como venimos poniendo de manifiesto en anteriores informes anuales, ven pasar los años sin que se les ofrezcan soluciones adecuadas a sus necesidades, o a quienes no tienen un hogar donde residir, encontrándose en situación de calle, especialmente en las ciudades de mayor población.
Pero también es importante reseñar que en este año 2024, siguen siendo significativas las situaciones en las que grupos de personas ven tambalearse sus economías ante las dilaciones en resolver las ayudas al alquiler o pierden expectativas de derechos cuando su reconocimiento de la discapacidad no se realiza en el plazo estipulado.
Situaciones que ponen de manifiesto las dificultades para la consecución de los objetivos y propósitos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuya principal meta está en acabar en los 5 años siguientes con la pobreza a través de un desarrollo sostenible.
Es por ello, que se impone que quienes tienen responsabilidad pública en las políticas que inciden en la consecución de estos objetivos trabajen conforme a los principios rectores de una buena administración, poniendo a las personas en el centro de su atención, ponderando todos los elementos necesarios para favorecer su inclusión en la sociedad y resolviendo sin dilaciones las pretensiones de la ciudadanía, especialmente aquellos expedientes relacionados con recursos públicos que favorecen la inclusión.
...
En los últimos días de 2024, la asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía presentaba el informe titulado “Pobreza Sur 2024. Barrios olvidados”. Una radiografía de la situación en la que se encuentran los barrios más pobres de Andalucía, situados en las capitales de provincia, especialmente en Málaga, Córdoba y Sevilla. Una situación coincidente con la tasa AROPE en Andalucía, que es la más alta de España.
Este informe pretende “visibilizar la realidad de unos barrios olvidados, ignorados, vulnerables que generan para sus habitantes una ciudadanía de menor categoría que quienes residen en otras ubicaciones”. Se trata de una pobreza territorializada y cronificada, en la que van pasando generaciones con similares indicadores de vulnerabilidad.
Una trama urbana donde se ubican viviendas antiguas, con una deficiente calidad constructiva, mal conservadas, donde viven personas con rentas muy precarias, en muchos de los casos en condiciones de hacinamiento, enfrentándose cada día a temperaturas adversas provocadas por los continuos cortes de luz.
Familias que sufren en muchos de sus miembros unas tasas de desempleo muy altas, afectando a jóvenes que parecen no tener esperanza en que su situación mejore, movidos solo por expectativas laborales cuando parece repuntar las burbujas de la construcción.
Carecen de unos servicios públicos de calidad, un transporte público accesible desde los distintos puntos del barrio, que dificultan las expectativas laborales de muchas personas, especialmente de las mujeres.
Recoge el informe que el nivel educativo es alarmante, existiendo en pleno siglo XXI un porcentaje de personas considerable que no cuenta con el graduado escolar. Y no es menos importante la salud de sus habitantes, reseñando los problemas de salud mental asociadas a muchas de estas condiciones de vida.
En estos últimos años la convivencia es uno de los problemas que más ponen de manifiesto las asociaciones de vecinos/as, llegando a “niveles alarmantes, con entornos sucios, inseguros y donde existe una cultura de nulo respeto a las normas básicas sobre ruidos, basuras, circula ión o los usos del espacio público”.
Una realidad que requiere políticas públicas diferenciadas y adaptadas a las características de cada ámbito, dado que las existentes se han revelado ineficaces para sacar del estado en el que se encuentran muchos de estos territorios.
El informe es una radiografía de los problemas de cada barrio, realizada a través de la memoria de unas personas comprometidas con el Polígono del Valle en Jaén, Palma- Palmilla y Asperones en Málaga, Los Almendros en Almería, o los diferentes barrios de Córdoba y Cádiz. Cada uno con sus características y sus elementos comunes, compartiendo una misma línea de reflexión, el abandono que sienten de la administración y el estigma de barrio que impregna la vida diaria de sus residentes.
Desde esta Defensoría, traemos a colación algunos de los problemas que hemos conocido a través de las quejas recibidas.
Así destacamos la reunión mantenida en esta Defensoría con vecinos/as del Polígono Sur de Sevilla, en la que solicitaban la intervención de esta Institución para acabar con los permanentes cortes de luz que acarrean graves problemas a la población en general y en especial a personas mayores, electrodependientes y familias que veían cómo solo podían disfrutar de unas pocas horas de luz al día.
Un problema que como hemos visto no se presenta en solitario, provocando un abandono del barrio de quien puede permitírselo, dado que con la venta de un piso en el barrio, no se puede adquirir otro donde la vida diaria sea más fácil.
Por otro lado, en la queja 24/2323, un vecino colindante en el barrio de Las Palmeras de Córdoba nos trasladaba los perjuicios que tenían quienes residían en edificios colindantes a las viviendas sociales, motivado por la mala utilización del espacio público de quienes residían en viviendas y locales comerciales de AVRA. Un problema que, no había podido ser solucionado tras intervenciones de la policía local, señalando a la Agencia como responsable por el estado de ocupación de los locales comerciales que se destinaban a viviendas de familias que no respetaban el descanso ni la convivencia en el entorno.
Y en barrios como El Puche en Almería, ya nos pusieron en conocimiento las asociaciones de vecinos a final de 2023 el deterioro urbano que tiene el barrio, sin nuevas intervenciones que sustituyan las infraviviendas del denominado Puche centro, con unas viviendas y espacios comunes muy deteriorados en el Puche Sur, que al ser de propiedad de las familias no se sienten con capacidad para autoorganizarse y concurrir a las convocatorias de rehabilitación y unos espacios públicos muy degradados.
Una realidad que parece no solucionarse a pesar de la implementación de actuaciones contempladas en los Planes Locales de intervención en el contexto de la “Estrategia Regional Andaluza para la cohesión e inclusión social. Intervención en zonas desfavorecidas” (Eracis, en adelante) que tiene como objetivo actuar “sobre las zonas de los pueblos y ciudades donde se registran situaciones graves de exclusión social y/o donde existen factores de riesgo (…) a fin de transformar la visión que se tiene sobre estas zonas y viceversa, de forma que se promueva la eliminación de la territorialidad como un factor de exclusión”.
Conscientes de la importancia de cada ayuntamiento en la consecución de estos objetivos, se prevé que sean los Planes de Intervención Local los que, tras un estudio pormenorizado sobre las causas de exclusión de cada territorio, propongan áreas de intervención que, con un enfoque comunitario, sitúan la gobernanza en las entidades locales (Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales) como vertebradoras del desarrollo comunitario.
Tras años de trabajo, la ERASCIS PLUS, es una nueva oportunidad que ofrece dar continuidad a las intervenciones públicas hasta 2028, aportando nuevos recursos y métodos de trabajo, al mismo tiempo que se ha de corregir los obstáculos que impidieron transformaciones reales.
Conscientes en esta Defensoría de la importancia de la empleabilidad para las personas que residen en estos barrios, no hemos de olvidar que es un eje vertebrador de estas mejoras apostar por actuaciones de carácter urbano que incidan en la mejora de las condiciones de habitabilidad, tanto en el espacio privado de las viviendas como en los elementos comunes de los edificios y el espacio público.
Unas actuaciones que se han de integrar como objetivo prioritario en las medidas del Plan Local de intervención de cada ayuntamiento, y que han de ser coordinadas en los órganos de gobernanza del mismo.
A este respecto, se contempla en el Plan Vive en Andalucía de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana de Andalucía 2020-2030, (Decreto 91/2020, de 30 de junio,) la atención que merecen las zonas más desfavorecidas de Andalucía, definidas en la “Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social” (ERACIS). Ámbitos en los que se concentran situaciones de exclusión social, “que dificultan gravemente el acceso a los derechos del estado del bienestar”.
Por tanto consideramos que siendo los Planes Locales una buena práctica de intervenciones públicas, dado que prioriza el trabajo conjunto de los profesionales de las distintas administraciones públicas y entidades, para la consecución de los objetivos perseguidos, es necesario poner el acento en la incorporación en los órganos de gobernanza de estos Planes, a aquellas Administraciones locales o autonómicas con competencias en materia de urbanismo, obras públicas y vivienda, que propicien este cambio, así como de la ciudadanía como protagonista.
La lucha contra la discriminación es un imperativo ético y moral. Así, en el ámbito de la Unión Europea a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), se ha publicado recientemente el informe «Análisis del impacto económico de la discriminación y la desigualdad entre la población autóctona y la extranjera residente en España», con el objetivo de aportar datos que expresen la magnitud y extensión de la discriminación que sufren las personas extranjeras en España por el mero hecho de serlo.
Se analiza en este estudio el impacto económico que tiene la discriminación, poniendo el acento en el ámbito laboral y educativo. Y se extraen una serie de conclusiones relacionadas con la brecha de integración laboral de las personas extranjeras, con una discriminación específicamente acentuada en las mujeres.
...
Es también el caso de la queja 24/7937, en la que nos exponen cómo se le niega a una joven migrante el derecho a someterse a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), pese a que informó a los responsables de la entidad en la que estaba acogida de que continuar con su gestación le supondría tener que contraer matrimonio con su pareja de quién no recibía un buen trato y que no se encontraba preparada para la maternidad.
Una situación que fue el origen de su expulsión del programa, sin un acompañamiento de un asesoramiento u orientación, lo que le dificultaba la finalización de la formación académica de la que participaba.
Un caso, que pone de manifiesto la necesidad de que las administraciones responsables de la ejecución de fondos públicos, ejerzan un control sobre la implementación de programas dirigidos a la población migrante, conforme a los valores de nuestro ordenamiento jurídico, sin tener en cuenta sesgos religiosos.
...
La relevancia de la figura del arraigo en la regularización administrativa de las personas migrantes que se encuentran en España, sin la correspondiente autorización de residencia y trabajo, queda constatada en la reforma del Reglamento de Es necesario también, poner de relevancia la publicación del Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España y su integración social. Un reglamento que entrará en vigor el 20 de mayo de 2025 y que permitirá regularizar a unos 900.000 personas en tres años.
Esta nueva normativa gira en torno al principio de regularizar a las personas migrantes y de agilizar y facilitar los procedimientos de los trámites necesarios incluyéndose asimismo medidas de especial protección para colectivos vulnerables como las víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos.
También hemos de tener en cuenta, el recurso interpuesto por organizaciones defensoras de los migrantes, del Reglamento de Extranjería, que plantean ante el Tribunal Supremo que no se ha tenido en cuenta los avances que figuraban en un primer borrador, lo que ha supuesto un retroceso para determinadas situaciones dado que dejará en la ilegalidad a más de 20.000 personas.
Se centra en la restricción de derechos a los solicitantes de asilo, que quedan excluidos del cómputo del tiempo de arraigo; del sometimiento a familiares de españoles a condiciones y derechos peores que los familiares de ciudadanos de la Unión Europea; y con respecto a los derechos de los menores se plantea cambiar el sentido del silencio, debiendo de corresponder el “silencio presunto positivo”, para evitar que no queden en una “especie de limbo”.
...
...
La segunda actuación que queremos resaltar en relación con la RHA (reproducción humana asistida), con una evidente perspectiva de género, es la realizada con la Dirección Gerencia del SAS ante la recepción de una queja en la que la interesada nos trasladaba su preocupación y ansiedad por el temor de ser sometida a la técnica de punción ovárica o folicular sin sedación dentro de un tratamiento de FIV (fecundación in vitro), tanto por el dolor que podría causarle, como por la posibilidad de que algún movimiento reflejo provocase algún daño que frustrase un proceso tan deseado.
Aunque el uso de la anestesia local requiere menos recursos y por tanto ha permitido no retrasar aún más los tiempos de espera para las técnicas de (reporducción humana asistida), procesos que como hemos señalado ya acusan de una significativa demora, es indudable que la sedación hace que la punción ovárica sea una intervención más cómoda e indolora para la mujer, además de mejorar su seguridad, ya que se garantiza la inmovilidad de la paciente mientras se realiza la extracción.
En el curso de nuestras actuaciones, pudimos conocer que la gran mayoría de los hospitales del SSPA (Sistema Sanitario Público de Andalucía) que disponen estas técnicas en su cartera de servicios contemplan la administración de anestesia general. En el caso del Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada) y el Hospital Universitario Regional de Málaga, aunque no se realizan de forma generalizada, las punciones ováricas se realizan con sedación a toda mujer que lo solicita de forma expresa y en aquellas mujeres en las que puede ser difícil la realización de la técnica.
En el caso del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez (Huelva) y del Hospital Universitario de Jaén, sin embargo, la falta de profesionales de Anestesiología no había permitido realizar la técnica de FIV con sedación.
A juicio de esta Institución, no se puede colocar a las pacientes en la disyuntiva de elegir entre una técnica que elimina el dolor frente a otra que no, so pena de alargar la espera, limitando por tanto el acceso a la prestación.
Por ello, formulamos una Resolución a fin de que se adopten las medidas necesarias que permitan culminar la implantación homogénea de la posibilidad de administración de anestesia general en las técnicas de RHA, en particular en la punción ovárica de FIV, en aquellos centros hospitalarios del SSPA en los que aún no se ha incorporado protocolariamente, garantizando así que todas las mujeres tengan acceso a una atención médica de calidad y en condiciones de igualdad, reduciendo la ansiedad y el dolor y obteniendo mayor confort y seguridad.
La Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud ha aceptado la Resolución (queja 23/3257).
...
De este modo, persiste sin respuesta singular el abordaje de las personas con patología dual, no existiendo en Andalucía dispositivos especializados en la asistencia sanitaria a las mismas.
Así se puso de relieve en el caso de una mujer joven a la que el consumo de tóxicos y la enfermedad mental había llevado a permanecer durante períodos en situación de calle y a mantener condiciones de vida insalubre y marginal que suponen un grave riesgo para su salud, llegando a sufrir agresiones físicas y sexuales. La desfavorable evolución de la misma, a pesar de haber sido atendida por todos los recursos asistenciales tanto de salud mental como de adicciones, se trasladó a esta Institución, concluyendo en el informe favorable para la derivación a recursos específicos de patología dual de otra comunidad autónoma, ante la complejidad de su manejo y la refractariedad a todos los programas terapéuticos implementados a la paciente.
En este campo, debemos recordar el Acuerdo de 6 de junio de 2023, del Consejo de Gobierno, tomó conocimiento del Protocolo Andaluz de Coordinación para la Atención a Mujeres con Problemas de Adicciones Víctimas de Violencia de Género.
...
En los dos primeros, relativos al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la Humanización de la Atención Perinatal en Andalucía, resulta fundamental el enfoque de género, en la medida que se trata de políticas públicas de salud que afectan directamente a las mujeres.
La primera de las cuestiones a las que nos queremos referir versa sobre una queja en la que se nos trasladaba que en Jaén, al contrario que en el resto de provincias de Andalucía, no se ofertaba la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) ni en los centros sanitarios de la red pública ni mediante concierto a través de entidad privada, por lo que las mujeres debían acudir a clínicas privadas fuera de dicho territorio y sufragar los costes del desplazamiento y en su caso pernocta, además de adelantar el coste de la intervención médica, para posteriormente solicitar el reintegro de esta última. Se nos planteaba que el obligatorio desplazamiento a otras provincias conculcaba la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en particular su artículo 19, que impone a las administraciones sanitarias competentes la obligación de garantizar a todas las mujeres igual acceso a la prestación con independencia del lugar donde residan (queja 21/7678).
En la Sentencia 44/2023, de 9 de mayo de 2023, del Tribunal de Constitucional, en recurso de inconstitucionalidad 4523-2010, el alto tribunal concluye que “la interrupción voluntaria del embarazo, como manifestación del derecho de la mujer a adoptar decisiones y hacer elecciones libres y responsables, sin violencia, coacción ni discriminación, con respeto a su propio cuerpo y proyecto de vida, forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la integridad física y moral (art. 15 CE) en conexión con la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad como principios rectores del orden político y la paz social (art. 10.1 CE).” En los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo legalmente permitidos, ello supone que la ley ha de armonizar el derecho del personal sanitario a la objeción de conciencia con la garantía de la prestación por parte de los servicios de salud y con los derechos de la mujer embarazada. La Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de Andalucía podría contemplar medidas estables en este aspecto, si bien sigue pendiente desde hace varios años.
Dada la amplitud geográfica de la provincia de Jaén, el obligatorio traslado a otras provincias para la práctica de la IVE en los supuestos previstos legalmente puede conllevar, además de los lógicos inconvenientes, dificultades adicionales para mujeres de escasos recursos económicos o en una situación de vulnerabilidad física y emocional, que afectan a su propio derecho a la práctica de la IVE en condiciones de igualdad con respecto al resto de andaluzas.
A la vista de todo ello formulamos una Resolución a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud con dos Recomendaciones:
La primera de ellas dirigida a que se adopten las medidas necesarias para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la provincia de Jaén. Se nos da traslado de la creación de un grupo de trabajo al objeto de estudiar la posible implantación de la IVE en al menos un hospital público de cada provincia, existiendo consenso en que sería factible realizar las IVE de más de 14 semanas de gestación (las que se producen únicamente por causas médicas justificadas), pero no las de menos de 14 semanas, debido a la dificultad de recursos profesionales, materiales, organizativos y técnicos, asociada al derecho de objeción de conciencia del personal. Así, dicha Recomendación ha sido aceptada parcialmente, por cuanto se nos informa que en noviembre de 2023 se autorizó la inclusión en la cartera de servicios del Hospital Universitario de Jaén de los procedimientos de la IVE de más de 14 semanas hasta 21 semanas de gestación y de la IVE de 22 o más semanas de gestación (interrupción por causas médicas).
En segundo lugar esta Institución recomendaba que, mientras que no sea posible la prestación en Jaén de la IVE en condiciones de igualdad con las restantes provincias andaluzas, se regule normativamente la compensación de los gastos por desplazamiento, alojamiento y manutención a las embarazadas que tengan que desplazarse fuera de la provincia de Jaén para la práctica de la IVE. La administración sanitaria nos ha indicado que se está desarrollando el borrador de Decreto que actualizará la prestación ortoprotésica en Andalucía y por en el que se regularán las ayudas por gastos de desplazamiento con fines asistenciales, cuestión sobre la que nos seguiremos interesando a fin de confirmar en qué términos se produce dicho cambio normativo y se ha producido el mismo y si por tanto esta Recomendación ha sido aceptada.
La segunda cuestión de relevancia en este apartado versa, como hemos adelantado, a los avances en la humanización de las actuaciones médicas durante el embarazo, el parto y el puerperio, que han permitido la instauración progresiva de protocolos asistenciales específicos en algunos hospitales del SSPA.
Tanto en 2024 como en años anteriores, algunas mujeres nos han trasladado su preocupación por que durante la cesárea puedan estar acompañadas por una persona de su elección, así como que la madre pueda realizar el contacto “piel con piel” y permanecer con su bebé inmediatamente después del nacimiento, sin ser separada del mismo hasta la recuperación de la anestesia, sin perjuicio de que lógicamente las circunstancias clínicas concurrentes en cada caso puedan justificar una actuación diferente. Entre las múltiples ventajas que la literatura científica reconoce a estas prácticas se encuentran favorecer el establecimiento de la lactancia materna exclusiva, la mejora del vínculo afectivo madre/bebé, la mejora de la estabilidad cardiopulmonar, la termorregulación y los niveles de glucemia de las criaturas y su reducción del estrés durante el período posparto, etc.
Actualmente sin embargo, dependiendo de cada hospital y debido al distinto nivel de desarrollo de sus planes de humanización, las pacientes podrán estar acompañadas o no por su pareja u acompañante, y permanecer con su bebé o no durante varias horas tras la cesárea.
Dicha preocupación nos la trasladaba una mujer embarazada que tenía prevista una cesárea en el Hospital Universitario Punta de Europa, demandando, como ella misma decía, la implantación de las “cesáreas humanizadas” (queja 23/8212). Además de interesarnos por las circunstancias particulares de su caso, interesaba a esta Institución conocer el actual desarrollo del Proyecto de Humanización de la Atención Perinatal en Andalucía y, en particular, la humanización de la asistencia en la atención hospitalaria y la atención neonatal en los partos por cesárea.
La administración sanitaria nos informó de la instauración del programa “Contacto piel con piel tras la cesárea” en 13 hospitales del SSPA: Virgen del Rocío y Virgen de Valme en Sevilla; Hospital Infanta Margarita en Córdoba; Punta de Europa, Jerez de la Frontera y Línea de la Concepción en Cádiz; Costa del Sol en Málaga; Jaén y Alto Guadalquivir en Jaén; Virgen de las Nieves en Granada; y Torrecárdenas, Poniente y La Inmaculada Huércal Overa en Almería.
Dicho programa pivota, en el plano asistencial, sobre la valoración individual de la patología previa, complicaciones anestésicas y complicaciones obstétricas de madre y bebé, de forma personalizada en cada caso una vez recibida la solicitud de la mujer, ofreciendo la posibilidad, si el estado físico de la mujer no lo permite, de que sea otra persona quien realice el protocolo piel con piel en el puerperio inmediato. En el área estructural se promueven espacios, recursos e innovaciones tecnológicas que garanticen el respeto por la dignidad de las pacientes.
Por parte de esta institución seguiremos pendientes de los avances de la administración andaluza en la instauración del programa “Contacto piel con piel tras la cesárea”, esperando que próximamente pueda aplicarse en el resto de hospitales del SSPA que atienden partos, en particular en la provincia de Huelva, que aún no dispone de ningún centro con este protocolo. De igual modo es de esperar que se continúen otras líneas de trabajo relacionadas con la atención perinatal dentro del Plan de Humanización, como el Proyecto de muerte perinatal, que se está desarrollando con la Fundación Matrioskas.
...
La Administración sanitaria y su personal desempeñan un papel clave en la atención a las víctimas de violencia sexual, especialmente cuando se trata de menores. Más allá de la asistencia médica, es fundamental garantizar un entorno de confianza, empatía y respeto, donde la atención sanitaria no solo contribuya a la recuperación física y a la recolecta de pruebas, sino también al bienestar emocional de la víctima y su entorno. Para ello, la formación especializada del personal, el cumplimiento riguroso de los protocolos de actuación y la coordinación entre los distintos agentes implicados resultan esenciales. Un abordaje inadecuado no solo puede revictimizar a la persona afectada, sino también dificultar la denuncia y el acceso a los recursos de apoyo necesarios.
Hemos tenido la oportunidad de profundizar en 2024 en el “Protocolo de actuación y coordinación sanitaria ante agresiones sexuales en Andalucía” (revisado en 2024) al hilo de la queja presentada por una mujer que nos manifestaba su disconformidad con el trato recibido por una trabajadora social de su Centro de Salud en la provincia de Málaga en el año 2023, tras el abuso sexual sufrido por su hija de 13 años. Según su testimonio, la profesional minimizó y cuestionó la agresión, centrándose en reprocharle que la menor tuviera novio y afirmando que la agresión “tampoco era para tanto”. La actitud de la profesional no generó un clima de confianza ni empatía, que como hemos señalado son aspectos fundamentales en la atención a víctimas de violencia sexual.
Dado lo expuesto, esta Institución consideró necesario verificar si el Protocolo de actuación ante el maltrato a menores del Distrito de Atención Primaria Costa del Sol había sido revisado conforme al “Protocolo de actuación y coordinación sanitaria ante agresiones sexuales en Andalucía”, entonces en su primera edición del año 2020. Dicho documento destaca la importancia de una atención profesional, empática y rápida, garantizando la privacidad y seguridad de las víctimas. Al ser la afectada una menor, estos principios deberían haberse extendido también a su progenitora, quien la acompañó en el proceso.
Tras recabar un informe sobre los hechos, trasladamos al citado Distrito de Atención Primaria una Resolución con cuatro Sugerencias: revisar y actualizar el protocolo de actuación ante el maltrato a menores, garantizar la intervención de la Comisión Interdisciplinar de Violencia de Género, adaptar el protocolo del Distrito al citado Protocolo de actuación y coordinación sanitaria ante agresiones sexuales en Andalucía, y dotar al personal de formación y herramientas adecuadas para la atención a víctimas.
La administración sanitaria aceptó todas las Sugerencias y comunicó que la dirección del centro de salud y el referente en violencia de género se reunieron con la trabajadora social y otros profesionales implicados para recabar información y adoptar medidas correctivas, entre ellas la realización de un curso específico sobre el protocolo de actuación ante la violencia en la infancia y adolescencia, con el objetivo de mejorar la atención a estos casos.